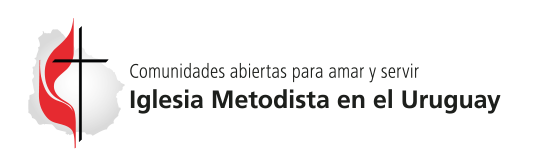Aproximación pastoral a la realidad trans
Confieso que hasta hace poco tiempo, la situación y la condición de las personas trans me resultaba ajena y bastante desconocida, y mi reacción ante ellas y sus colectivos solía estar enmarcada por algunas de las actitudes defensivas que más frecuentemente exhibimos los seres humanos ante lo que no entendemos y altera nuestro marco de comprensión: una cierta dosis de rechazo, desinterés y prejuicio, tal vez leve, en mi caso, pero no por ello menos insensible.
Mi postura comenzó a cambiar decididamente hace pocos meses con ocasión de ser invitado a participar en una reunión de representantes de los colectivos trans con integrantes de algunos sectores religiosos abiertos al tema y capaces de tener una mirada diferente a la de los grupos fundamentalistas y conservadores, y que, consecuentemente, pudieran comprender y solidarizarse con su lucha, que en ese momento tenía como punto alto la aprobación de la Ley Integral para Personas Trans.
En esa reunión me encontré con mucho sufrimiento, pero también con mucha esperanza, fortaleza y dignidad. Sufrimiento encarnado en historias personales sumamente dolorosas, fruto de estar obligados por la genitalidad y por la sociedad a asumir una identidad de género extraña a la que interiormente clamaba por ser, nacer y obtener reconocimiento. Sufrimiento generado por la incomprensión, el estigma y la imposibilidad de encontrar caminos alternativos a la degradación, a la exclusión y al maltrato físico, psicológico, social y, a veces, incluso familiar.
Pero también me encontré con mucha esperanza. La esperanza de la dignidad personal asumida con valentía y responsabilidad. La esperanza de una agenda de derechos que gana terreno, refuerza la justicia y la equidad, y nos posibilita ser más humanos personal y socialmente. La esperanza de quien ya tiene un camino recorrido y sabe que no hay marcha atrás, aunque el avance por momentos sea más lento de lo deseado y exija redoblar la actitud de persistencia. La esperanza que convoca y desafía a la conciencia y al espíritu para que no nos resignemos pasivamente ante el dolor del otro, por más diferente y extraño que ese otro u otra nos resulte.
Estoy convencido de que en esta época en la que la diversidad y la inclusión se han instalado como un signo de los tiempos, los cristianos y cristianas estamos llamados a acortar distancias humanas con la situación de las personas trans, a hacer el mayor esfuerzo por escuchar, entender y acompañar sus sufrimientos, sus esperanzas y demandas. Este convencimiento no se funda en que los creyentes debamos asumir actitudes y posiciones “políticamente correctas”, porque en lo políticamente correcto las convicciones se diluyen y pierden autenticidad; tampoco en que nuestra tesitura tenga que ser movida por una comprensión liberal de la fe –con toda la carga positiva y negativa que se le atribuye a este término en la esfera de lo político, ideológico y teológico–; menos aún creo que en este tema debamos recorrer los caminos de la heterodoxia. Todo lo contrario, en esta cuestión, como en toda cuestión impregnada y atravesada por el sufrimiento, nuestro compromiso debe corresponderse con la más fiel ortodoxia bíblica.
Seguramente, muchos lectores se sorprenderán: “¡¿Ortodoxia bíblica?!» La sorpresa es legítima dado que los sectores del cristianismo que rechazan la diversidad, los que más visceralmente condenan el fenómeno trans y han militado oponiéndose al proyecto de ley que ampara el derecho de las personas trans, de lo que orgullosamente hacen gala y en lo que fundamentan su posición es su proclamada pureza bíblica y doctrinal, llegando a veces hasta los límites de la provocación, la agresividad y la mentira. ¿Entonces, de qué ortodoxia bíblica estamos hablando?
El lugar y la esencia de la ortodoxia
Para responder a la pregunta que cierra el párrafo anterior, es necesario aclarar, en primer lugar, que la ortodoxia es un momento del permanente proceso de configuración nuestra fe¹. Destaco la palabra momento para remarcar, en primer lugar, su carácter dinámico y el hecho de que su validez y veracidad radican en ser una parte de un proceso siempre abierto; no es la totalidad del proceso, ni su culminación, ni siquiera su jalón más significativo. En segundo lugar, la ortodoxia es un momento de la fe porque necesariamente debe estar precedida y modelada por otros dos momentos igualmente indispensables para la fidelidad a Dios, para la estructuración de la pastoral y, consecuentemente, para la teología².
Estos dos momentos que le abren paso a la ortodoxia y sobre los cuales ella debe edificarse son la ortopatía (el correcto sentir) y la ortopraxis (el correcto hacer). De manera que la tríada sobre la que debe circular fiel, dinámica e incesantemente la fe cristiana es el sentir lo que Dios siente (ortopatía), el hacer en correspondencia con lo que Dios ya está haciendo (ortopraxis) y el entender y conceptualizar a Dios y su proyecto salvífico de acuerdo con su sentir y accionar (ortodoxia).
Veamos esquemáticamente el funcionamiento de esta dinámica de la fe a la luz de dos textos bíblicos claves, uno del Antiguo Testamento: Éxodo 3: 7-15, y el otro del Nuevo Testamento: Filipenses 2: 5-11. Ambos textos son claves porque el primero relata el inicio de la experiencia fundante de la fe judía y, en continuidad, de la fe cristiana. El segundo replica uno de los primeros himnos cristológicos que conocemos y que sirvió a la iglesia primitiva como confesión y resumen de la fe.
El pasaje de Éxodo plantea, en primer lugar, que Dios “ha visto” la aflicción de su pueblo, “ha escuchado” el clamor de los oprimidos y “ha sentido” en sus mismas entrañas el sufrimiento de sus hijos e hijas (v.7)³. Aquí estamos en el plano de la ortopatía, sentir de la misma manera en que Dios siente el sufrimiento de la gente oprimida, maltratada y humillada. No hay fe ni pastoral que pueda concebirse de manera independiente de ese sentimiento.
En el v. 8, el texto nos dice, en segundo lugar, que este Dios conmovido, transido de misericordia, se pone en acción. Ingresamos, entonces, en la ortopraxis. La acción de Dios allí es caracterizada como empatía, como solidaridad en el dolor (“he descendido”, es decir, me he puesto en su lugar, he asumido sus sufrimientos como propios) y como solidaridad en la transformación de esa realidad dolorosa (estoy con ustedes “para liberarlos”). Por consiguiente, la correcta práctica de la fe y de la pastoral se plasma en acciones de solidaridad en la tribulación y solidaridad en la liberadora afirmación de la dignidad y de los derechos.
En el tramo final (vv. 13-15) se plantea el momento de la ortodoxia. Allí Dios revela su nombre, se define conceptualmente: Yo soy Yahvé, Yo soy el que soy –o mejor dicho, Yo soy el que estoy siendo [en la ortopatía y en la ortopraxis]–. Dios siempre es lo que siente y hace, su ser se configura por su sentir y accionar. Dios es misericordia y solidaridad en el dolor, es afirmación de la dignidad de los que sufren, es un Dios que ha decidido definir su ser en el amor y en el encuentro con los que cargan el peso de la angustia y de cualquier tipo de opresión (social, económica, política, de género, espiritual, etc.). En efecto, ser fieles a la ortodoxia bíblica en la fe y en la pastoral es intentar denodadamente sentir como Dios siente, actuar como él actúa y, permanentemente, redefinirlo desde la comunión con el otro o la otra que sufre.
Repasemos muy sintéticamente el texto de Filipenses 2:5-11 para confirmar este esquema o itinerario de la fe en una de las primeras confesiones de fe del cristianismo:
Ortopatía: “tengan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús” (v. 5)
Ortopraxis: “se despojó de sí mismo [de su condición de Dios], tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres” (vv. 6-8), vale decir, se identificó solidariamente con el sufrimiento humano y se dispuso a amar y servir al que sufre.
Ortodoxia: “Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre… para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor” (vv. 9-11). Jesucristo es el Señor, su señorío se reafirma cuando sintiendo y actuando como él, nos despojamos de lo que nos impide abrirnos y hacernos prójimo del que sufre, y cuando nos disponemos a solidarizarnos con las esperanzas y búsquedas de las personas, grupos y sectores sociales relegados y excluidos.
En conclusión, somos convocados a recorrer el camino de la inclusión y a superar todo prejuicio discriminador en el plano social, étnico, religioso, de género… Este es un llamado que nos viene del amor, de la fidelidad al Dios del éxodo y de Jesucristo, y también de la ortodoxia bíblica, que siempre y por esencia es liberadora y dignificante.
Raúl Sosa
Pastor de la iglesia Metodista Central
Este artículo se publicó en el N° 224 de la Revista Metodista.
¹ La ortodoxia (orthos: recto, correcto, y doxa: opinión, creencia, doctrina) apunta al aspecto conceptual de la fe y a su más adecuada formulación.
² Esto quiere decir que la pastoral siempre debe preceder a la teología y no al revés. Invertir este orden, vale decir, colocar la teología y la doctrina antes y por sobre la pastoral es uno de lo errores de los sectores fundamentalistas y conservadores, que refuerza su dogmatismo.
³ El texto dice “he conocido sus angustias”; en el hebreo bíblico, “conocer” nunca es una abstracción, por el contrario, siempre es el fruto de una relación que se interioriza, de una identificación con el otro que se vuelve experiencia y cercanía entrañable.
Categorías: Reflexiones